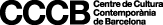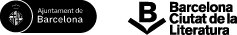Los relojes de Austerlitz II – La forma del tiempo
23 .03 .2015 - Graciela Speranza
Dos relojes signan el primer encuentro con Jacques Austerlitz, protagonista de la última novela de W.G. Sebald, lanzada al nuevo milenio en 2001 como un colofón sombrío de la historia del siglo XX y una profesión de fe en el arte del siglo XXI. Un narrador que cuesta distinguir del propio Sebald lo aborda en la Estación Central de Amberes, intrigado por uno de los pocos viajeros que no mira indiferente al vacío en la Sala de pasos perdidos, sino que observa atento la arquitectura monumental de la estación, dibuja, toma apuntes y fotografías. [Continuación]

Fotograma «El Führer regala una ciudad a los judíos» / SEBALDIANA [DPH]

Psicosis 24 horas / Douglas Gordo, 1993 / CC BY
La secuencia dialoga sin duda con Psicosis 24 horas, la instalación de video que Douglas Gordon mostró por primera vez en 1993 en el Kunstmuseum de Wolfsburg. Con las herramientas de la imagen electrónica los noventa minutos de la película de Hitchcock se expanden a veinticuatro horas en la versión de Gordon, que recrea un clásico de Hollywood en una experiencia nueva que hace del tiempo del cine un doble engañoso del tiempo de la vida. Ralentizando la velocidad original del film hasta convertirlo en una sucesión intermitente de stills que se proyectan durante medio segundo, Gordon desbarata la ilusión de tiempo real del cine, altera la continuidad narrativa, libera al espectador de los apremios del género y le ofrece la posibilidad de atender a los detalles que a veinticuatro cuadros por segundo se le escapan y a la doble temporalidad implícita en el cine -el tiempo del relato y el tiempo del registro- que la velocidad y la narración enmascaran en el avance continuo. También Austerlitz ve lo que antes no había visto en el documental nazi («Se veían cosas», dice, «que hasta entonces se me habían ocultado») y se acerca al tiempo en que los reclusos de Terezín «actúan» como extras de una ficción, que en el futuro anterior también implícito en la imagen («toda fotografía es siempre esta catástrofe», dice Barthes) anticipa la tragedia de Auschwitz. Mediado por su personaje, Sebald da una clave de su propia desaceleración del tempo narrativo, la lenta progresión de su sintaxis, la narración «periscópica» de relatos dentro del relato inspirada en Thomas Bernhard y sus propias estrategias de montaje, dobles formales de la diatriba de Austerlitz contra el tiempo maquínico y la hora universal de Greenwich.

Reloj Larcum Kendall / Royal Museum Greenwich
«El cine ralentizado cobra una dimensión política», escribe Laura Mulvey en Death 24x a Second: Stillness and the Moving Image, «capaz de desafiar los patrones del tiempo prolijamente ordenado en torno al fin de una era, su ‘antes’ y su ‘después’, y gana otro significado frente a los acontecimientos del mundo que aceleran la desaparición del pasado y propician la apropiación política del tiempo». Como el «espectador pensante» que Raymond Bellour ve surgir frente a la aparición de una foto en el cine, el espectador de una imagen lentificada o congelada advierte la repentina confusión de tiempos y se distancia. Sebald consigue un efecto análogo con una forma narrativa sensible a los «remolinos», los «estancamientos» y las «irrupciones» que Austerlitz percibe en la experiencia de un tiempo topológico, que escapa a las unidades métricas de los relojes. Inspirado en los experimentadores del cine y el arte de su tiempo, quiere también convocar a un lector «pensante», que registre las turbulencias temporales del relato dentro del relato, se detenga frente a la aparición inopinada de imágenes que lo interpelan sesgadamente o lo dispersan, y busque en vano una iluminación final o un cierre. El tiempo no solo se ralentiza en el largo monólogo de Austerlitz, en la cronología azarosa de los encuentros y en los tiempos diversos de los relatos de otros que se vuelven simultáneos en el propio, sino que sale de sincro en el contrapunto de las imágenes, que invitan al lector a detenerse y conjeturar relaciones, casi siempre opacas. Las fotos de Austerlitz invierten la relación clásica del libro con las imágenes que por lo general lo ilustran a posteriori, con una colección que habita la escena íntima de la escritura, precede al relato, lo inspira, lo amplifica o lo desvía. La novela misma, ha dicho Sebald, surgió de la foto que ilustra la tapa, pero el ir y venir entre realidad y ficción complica incluso esa direccionalidad en el montaje. Porque aunque el autor deja claro en la ficción que el narrador ha heredado las fotos de Austerlitz y presumiblemente las incluye a su manera en el relato, el ardid narrativo no allana la confusión deliberada del autor con el narrador y el personaje, ni la paradoja de las fotografías reales tomadas por un personaje imaginario. Envueltas en el bucle de la ficción las fotos no pierden su valor documental, pero entonces, ¿qué documentan? ¿Qué verdad vienen a atestiguar con su fidelidad a «la cosa necesariamente real que ha sido colocada ante el objetivo y sin la cual no habría fotografía», de la que habla Barthes? Las imágenes de Terezín son sin duda del lugar que Austerlitz dice haber visitado y fotografiado, pero ¿quién es el niño disfrazado de paje que aparece en la foto de la tapa? ¿De quién es la mochila de lona que la novela lleva a suponer de Austerlitz? ¿De quiénes los ojos recortados montados con los ojos de aves nocturnas? Hay preguntas aún más perturbadoras: ¿qué historias que no se cuentan esconde el resto de las imágenes? ¿Quién es esa mujer del gueto de Terezín con la flor blanca en el cabello? Como Austerlitz, que mueve las fotos de su colección de un lado a otro y las agrupa en un orden basado en parecidos de familia, como Sebald que las dispone en la ficción -las reencuadra, las desplaza o las retarda-, el lector es llamado a cada paso a abandonar el tiempo del relato y el suyo propio, a tramarlo con otros tiempos y otros espacios. La tarea es infinita porque la historia no concluye: Austerlitz sigue buscando a su padre cuando se despide del narrador en la estación de metro en París, en una escena sutilmente simétrica a la del primer encuentro que es todo lo que la novela se permite como cierre. Quedan todavía unas fotos sombrías en las últimas páginas. «Acercarse al fin de un relato es como bajar una pendiente», ha dicho Sebald. «Los libros, casi por definición, tienen una estructura apocalíptica. Las fotos ponen una suerte de represa y retrasan la calamidad ineludible.» Si es el fluir de una vida lo que se escurre en el curso inefable del tiempo, también la ficción puede ser la represa que lo desacelera, lo detiene para observar hacia dónde y va y qué contiene, antes de que siga su curso, vertiginoso, hacia el final inevitable.
Graciela Speranza es crítica de arte, narradora y doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, donde enseña literatura argentina. Entre otros libros ha publicado: Primera persona. Conversaciones con quince narradores argentinos, Guillermo Kuitca. Obras 1982-1998, Razones intensas, Manuel Puig. Después del fin de la literatura, y una novela, Oficios ingleses. Colabora con los suplementos culturales de los diarios Página 12 y Clarín en Argentina, y El País (Babelia) en España. Su último libro Atlas portátil de América Latina fue finalista del 40.º Premio Anagrama de Ensayo. Codirige la revista de letras y artes Otra parte.