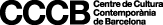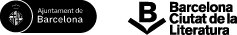Los relojes de Austerlitz (I)
16 .03 .2015 - Graciela Speranza
Dos relojes signan el primer encuentro con Jacques Austerlitz, protagonista de la última novela de W.G. Sebald, lanzada al nuevo milenio en 2001 como un colofón sombrío de la historia del siglo XX y una profesión de fe en el arte del siglo XXI. Un narrador que cuesta distinguir del propio Sebald lo aborda en la Estación Central de Amberes, intrigado por uno de los pocos viajeros que no mira indiferente al vacío en la Sala de pasos perdidos, sino que observa atento la arquitectura monumental de la estación, dibuja, toma apuntes y fotografías.
[Primera de dos partes]

Partes de reloj / martinak15 / SEBALDIANA/ Foter / CC BY
Es el comienzo de una larga conversación que se extiende hasta la madrugada en el bar de la estación y se prodiga durante más de veinte años de encuentros azarosos, narrados en un único párrafo sinuoso de casi trescientas páginas, apenas interrumpido por la aparición periódica de fotos que dialogan oblicuamente con el relato. Poco a poco, sabremos que la investigación sobre la arquitectura del siglo XIX que ocupa a Austerlitz y domina la conversación de los primeros encuentros es apenas un velo que retarda una investigación más penosa sobre su verdadero origen, que se develará en otras conversaciones. Criado en Gales como Dafydd Elias por un predicador calvinista, Jacques Austerlitz es en realidad hijo de una familia judía de Praga, enviado a Inglaterra en un Kindertransport en 1939, poco después de que su padre intentara en vano un salida para la familia en París donde su rastro se pierde, y antes de que deportaran a su madre al campo de reclusión de Terezín, antesala de su muerte en la cámara de gas en 1944. Así contada, Austerlitz podría coronar la narrativa de una generación de escritores centroeuropeos que abrazaron la recuperación de la memoria histórica alemana, conjurando en la ficción la herencia traumática del holocausto. Pero no hay síntesis argumental que alcance a describir una trama más sutil que se teje entre el relato y las ochenta y ocho imágenes intercaladas, que sin ninguna pretensión estética parecen documentarlo con la verdad incontestable de las fotos y sin embargo lo desvían, lo desalinean, lo descentran. Más afín a los experimentos formales de Alexander Kluge y antes a los montajes de Bertolt Brecht, Austerlitz no se deja reducir a la causalidad lineal del argumento ni a los atajos culturalistas de la crítica que ciñe la obra de Sebald al trauma histórico alemán, la postmemoria o la melancolía moderna. El relato se embebe de los poderes de la imagen y trastorna la linealidad de la lectura con la explosión inesperada del detalle que, en el vaivén entre lo dicho y lo visto, dispara otros relatos. Atendiendo a ese tráfico de indicios entre imágenes y textos que aciertan como flechas en el blanco que es el otro, se podría componer otras historias. Una historia, por ejemplo, de relojes.

Estación Central de Amberes / Kimb0lene / Foter / CC BY-NC-ND & SEBALDIANA
No hay imágenes de relojes en las primeras páginas de Austerlitz y sin embargo dominan la escena de la Estación Central de Amberes que abre la novela, como el punctum del primer encuentro con Jacques Austerlitz. La conversación casual en la Sala de pasos perdidos se prolonga en el bar de la estación y el tiempo pasa, custodiado por un gran reloj dispuesto bajo el león del escudo de Bélgica como pieza principal del bufé casi desierto en la madrugada. Mientras Austerlitz habla de las dimensiones colosales de la estación, de su construcción a fines del siglo XIX como una catedral profana consagrada al comercio mundial y del optimismo sin límites de un país pequeño confiado en el progreso inexorable de la expansión colonial en África, las pausas de la conversación se vuelven interminables, regladas por el movimiento previsible de la aguja de casi dos metros que, «semejante a la espada del verdugo», le arrebata al futuro la sexagésima parte de una hora con «un temblor amenazador» que al detenerse hace parar el corazón. Es el primer reloj de una serie que, según la «metafísica de la historia» que Austerlitz lee en la ambición monumental y el racionalismo extremo de la arquitectura moderna, lleva un siglo más tarde al campo de reclusión en Theresienstadt. Pero la verdadera naturaleza del tiempo de los relojes que controlan, comprimen y mercantilizan el tiempo de la vida, sus engranajes ocultos con la maquinaria de la expansión imperial y la acumulación de capital, se revela con más contundencia en el enorme reloj del vestíbulo central, dispuesto en el lugar que el Panteón Romano reservaba a los dioses, coronando los símbolos de las divinidades modernas -la Minería, la Industria, el Transporte y el Capital-, labrados en el friso de piedra. Si para Lewis Mumford, el reloj más que la locomotora a vapor fue la máquina central de la modernización industrial, para Austerlitz, como para Peter Galison, trenes y relojes avanzan juntos en la conquista del espacio y la hora universal, sincronizada a fines del siglo XIX según el reloj maestro del meridiano de Greenwich.
No sorprende entonces que la primera foto de un reloj que aparece en Austerlitz sea precisamente del Museo de Greenwich y que el reloj, apenas reconocible en la imagen borrosa, sea un cronómetro de la marina británica ligado a la historia colonial del imperio. Han pasado veinte años desde el último encuentro del narrador con Austerlitz , el azar ha vuelto a reunirlos en el Salon Bar del Great Eastern Hotel de la Liverpool Street en Londres en medio de «los trabajadores de las minas de oro de la City», y es allí donde Austerlitz empieza a recomponer la historia de su verdadero origen según ha podido develarla en esos años. Tampoco sorprende que un paseo los lleve a Greenwich al día siguiente y que en el observatorio de los antiguos astrónomos de la corte, frente a la colección de sextantes, cuadrantes, cronómetros y péndulos del museo, Austerlitz improvise una larga disquisición sobre el tiempo –«la más artificial de nuestras invenciones»-, con una retahíla de preguntas sin respuesta que desdicen las conjeturas racionales de la ciencia: «Si Newton creía realmente que el tiempo era un río como el Támesis, ¿dónde estaba el nacimiento y en qué mar desembocaba realmente? (…) ¿Y no se rige hasta hoy la vida humana en muchos lugares de la Tierra no tanto por el tiempo como por las condiciones atmosféricas, y de esa forma, por una magnitud no cuantificable, que no conoce la regularidad lineal, no progresa constantemente sino que se mueve en remolino, está determinada por estancamientos e irrupciones, vuelve continuamente en distintas formas y se desarrolla en no se sabe qué dirección?» Y enseguida, por toda respuesta: «Nunca he tenido reloj, ni un péndulo, ni un despertador, ni un reloj de bolsillo, ni, mucho menos, un reloj de pulsera. Un reloj me ha parecido siempre algo ridículo, algo esencialmente falaz, quizá porque, por un impulso interior que nunca he comprendido, me he opuesto siempre al poder del tiempo…»

Pequeña fortaleza de Terezín (II). Dirk Reinartz (1995) / SEBALDIANA [cc]
«Ahora sé que existe otro punctum (otro ‘estigma’) distinto del ‘detalle’. Este nuevo punctum, que no está en la formas, sino que es de intensidad, es el Tiempo», escribe Barthes hacia el final de La cámara lúcida, que sin duda inspiró a Sebald. También en Austerlitz el tiempo es el punctum del montaje, que en el entre dos de imágenes y texto no solo cuenta la historia de Jacques Austerlitz y el «esto ha sido» del exterminio nazi. La tiranía de los relojes que estandarizan y aplanan el tiempo, la redes ferroviarias imperiales que aceleran la producción, el consumo y la explotación desenfrenada de las colonias, el racionalismo obsesivo de la arquitectura monumental burguesa que recrudece en el archivo de Terezín son los estigmas punzantes de una barbarie moderna que data de mucho antes y excede el holocausto. Para Austerlitz y luego para Sebald, como antes para Theodor Adorno y Hannah Arendt , modernidad y holocausto (el díptico elocuente es de Zygmunt Bauman) están fatalmente tramados. El camino que conduce a Auschwitz no es un extravío alemán excepcional, sino una catástrofe anclada en la modernidad y la Ilustración desde sus orígenes, y por lo tanto una amenaza que todavía persiste. Para conjurarla, para negar el tiempo tiránico de los relojes, Sebald no solo imaginó el dilatado encuentro de un narrador alemán con un historiador judío, sino que creó una forma narrativa que desacelera el presente hasta volverlo poroso al centelleo de otros tiempos, perturba al lector con una ficción sembrada de imágenes verdaderas, lo acerca y a la vez lo aleja, lo arranca de la corriente que lo empuja hacia adelante y lo dispersa.
Graciela Speranza es crítica de arte, narradora y doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, donde enseña literatura argentina. Entre otros libros ha publicado: Primera persona. Conversaciones con quince narradores argentinos, Guillermo Kuitca. Obras 1982-1998, Razones intensas, Manuel Puig. Después del fin de la literatura, y una novela, Oficios ingleses. Colabora con los suplementos culturales de los diarios Página 12 y Clarín en Argentina, y El País (Babelia) en España. Su último libro Atlas portátil de América Latina fue finalista del 40.º Premio Anagrama de Ensayo. Codirige la revista de letras y artes Otra parte.